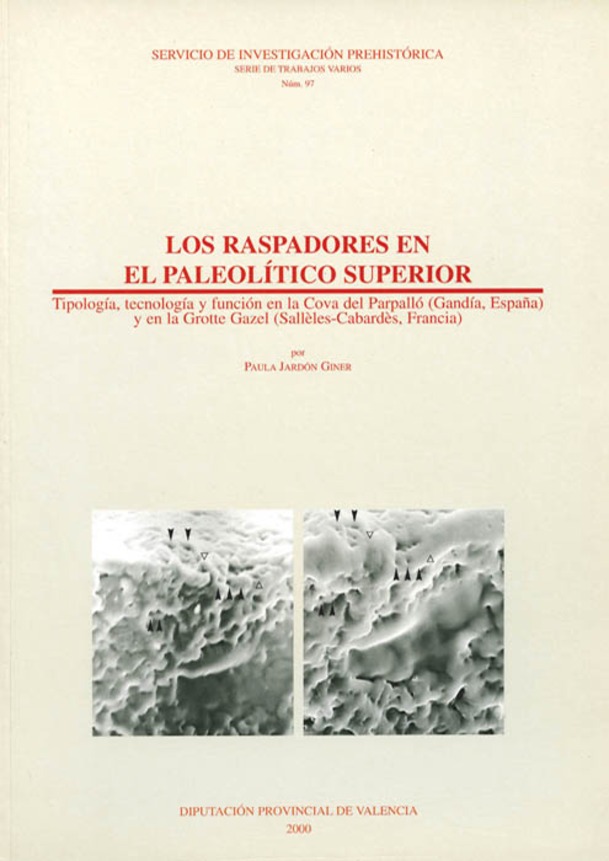
Serie de Trabajos Varios 97
Los raspadores en el Paleolítico Superior: tipología, tecnología y función en la Cova del Parpalló (Gandía, España) y en la Grotte Gazel (Sallèles - Cabardès, Francia)
Paula Jardón Giner
2000
, ISBN 84-7795-266-3
978-84-7795-266-4 , 182 p.
